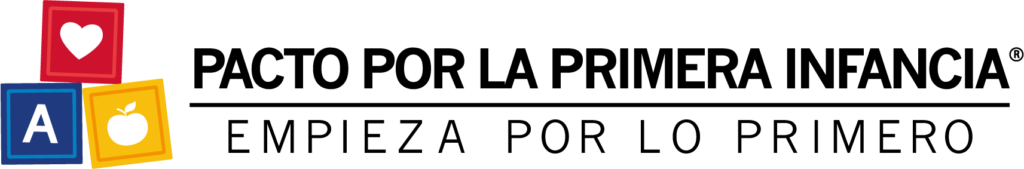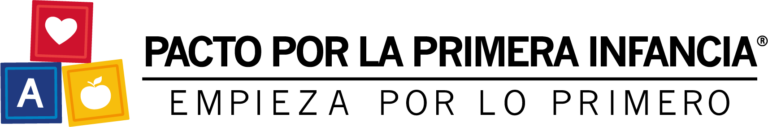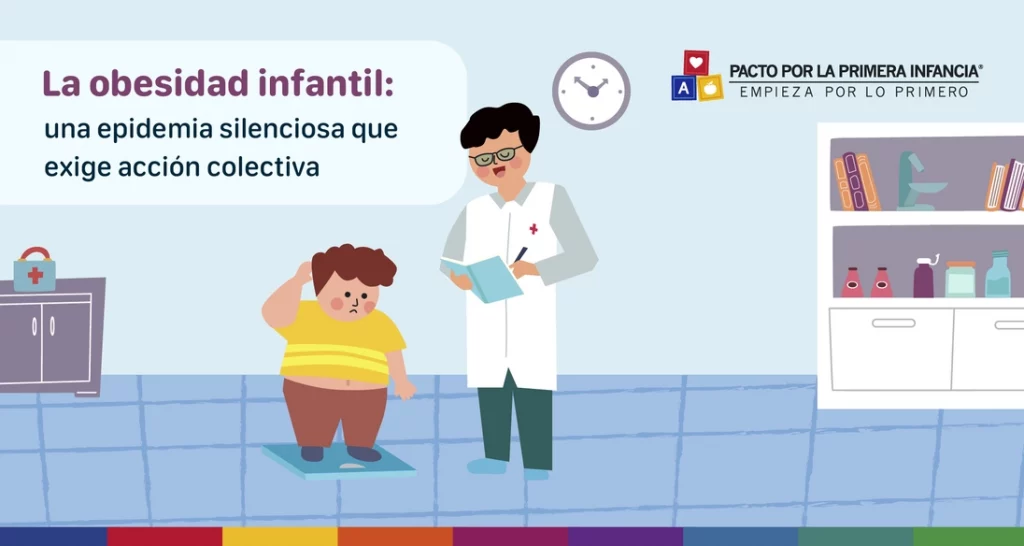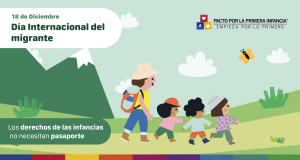Un problema sistémico
A medida que avanza la ciencia, se hace más evidente que los problemas más complejos no pueden tratarse de forma aislada. México no enfrenta varios problemas sanitarios, sino un solo problema estructural, multisectorial y sistémico. La obesidad, la desnutrición y el cambio climático conforman lo que The Lancet Commission on Obesity denominó en 2019 una sindemia global: tres crisis que se refuerzan entre sí porque comparten los mismos motores económicos, ambientales y sociales (Swinburn et al., 2019).
A escala mundial, el reporte Alimentando el negocio: Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia, publicado por UNICEF en 2025, registra que la prevalencia de la obesidad entre niños, niñas y adolescentes en edad escolar sobrepasa por primera vez la desnutrición, y establece la obesidad como la forma más predominante de malnutrición; además, se pronostica una tendencia a la alta en los próximos años. La obesidad constituye un problema sistémico, de relevancia multisectorial, y ahora más que nunca, prioritario.
Cuando hablamos de política pública, debemos empezar por lo fundamental, los derechos humanos. La Constitución Mexicana reconoce en el artículo 4° el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el derecho al acceso al agua segura y asequible. Pero en la práctica, estos, y muchos derechos cruciales todavía no se garantizan para todos. Para el Estado la obligación es indelegable, y garantizar los derechos no significa solamente emitir las leyes; implica crear las condiciones para que los derechos se garanticen plenamente. Las políticas públicas deben acompañarse de indicadores verificables que midan sus resultados y permitan su evaluación y mejora. Los derechos humanos también implican una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil, las empresas y los individuos. El Estado establece las reglas y la infraestructura; la sociedad impulsa el estándar ético y las empresas complementan y fortalecen las iniciativas.
Aunque México ha logrado avances en lactancia materna, los datos más recientes revelan que las bebidas azucaradas y los alimentos poco saludables siguen presentes en la dieta de la infancia, incluso entre los más pequeños, de 6 a 23 meses.
Si realmente queremos transformar estos resultados, debemos garantizar agua segura, alimentos frescos y nutritivos, y entornos que hagan posible elegir bien. Cambiar esta realidad implica repensar la política pública desde su raíz, entendiendo que la prevención y la nutrición temprana son inversiones, no gastos.
La obesidad
La obesidad se ha consolidado como una enfermedad de naturaleza multisistémica y crónica, con repercusiones que trascienden el íncide de masa corporal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024) y la Comisión de The Lancet Diabetes & Endocrinology (2025), sus principales comorbilidades incluyen diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares (cardiopatía e ictus), apnea del sueño, enfermedad renal crónica, hígado graso no alcohólico, osteoartritis y diversos tipos de cáncer asociados a la adiposidad. Estas se originan en los procesos inflamatorios y metabólicos que acompañan al exceso de tejido adiposo y al desbalance energético sostenido (OMS, 2024; The Lancet D&E Commission, 2025).
En la primera infancia, muchas comorbilidades propias de la obesidad en adultos aún no se diagnostican formalmente. Lo que sí se observa son marcadores tempranos de riesgo metabólico como el crecimiento acelerado con adiposidad central y desajustes en la regulación del apetito y condicionantes de programación metabólica ligados tanto al exceso como a la desnutrición temprana. La evidencia de los primeros 1000 días muestra que la exposición durante la infancia a una nutrición inadecuada, altera la programación metabólica y la capacidad del organismo para mantener la homeostasis, aumentando la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles a lo largo de la vida (Victora et al., 2013; Wells et al., 2020).
Indicadores de salud y nutrición en México
Las encuestas en Salud y Nutrición de la ENSANUT Continua 2023 respaldan que la malnutrición en menores de cinco años persiste, con coexistencia de desnutrición crónica (baja talla) y sobrepeso infantil. La baja talla afecta aún al 16.2 % de niñas y niños en este grupo etario, se mantiene prevalente desde 2006. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad infantil se sitúan en 6.7 %, con una leve disminución frente a años previos, pero que sigue siendo alarmante porque la malnutrición se sigue presentando en etapas en las que el cerebro, el sistema inmune y el metabolismo se están formando.
El 36.5 % de los escolares (5–11 años) y el 40.4 % de los adolescentes (12–19 años) viven con sobrepeso u obesidad. Los hogares del tercil más alto de bienestar económico registran más casos (40.3 %) que los del tercil más bajo (33.1 %). Pero la obesidad grave, es más frecuente en hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa, donde la dieta se compone de productos ultraprocesados, altamente accesibles y de baja calidad nutricional (INSP, ENSANUT Continua 2023).
La probabilidad de obesidad infantil se duplica cuando alguno de los padres vive con sobrepeso u obesidad, pasando de 20 % a 40.7 % en escolares y de 21.3 % a 43.7 % en adolescentes (ENSANUT, 2023). Este patrón sugiere transmisión tanto de hábitos como de predisposición genética.
Durante los primeros 1000 días de vida, el cerebro alcanza el 80 % de su tamaño adulto. La desnutrición crónica en este periodo puede reducir su volumen y afectar memoria, atención y lenguaje (UNICEF México, 2023). También se establecen las bases del sistema inmunológico y metabólico; la falta de nutrientes esenciales no solo aumenta la vulnerabilidad a infecciones, sino que programa un metabolismo ineficiente que eleva el riesgo de enfermedades crónicas futuras.
Los datos comparativos entre ENSANUT 2018 y ENSANUT Continua 2023 muestran una mejora sostenida en los indicadores de lactancia materna, aunque sigue siendo necesario fortalecer la lactancia exclusiva, pues es el punto de partida más eficaz para el desarrollo saludable en la primera infancia.
Los Indicadores de Alimentación Complementaria de la ENSANUT Continua 2023 en menores de 6 a 23 meses muestran, que la diversidad alimentaria mínima apenas alcanza 66.3 % a nivel nacional, y que un tercio de los niños no recibe una dieta con variedad suficiente. El cero consumo de frutas o verduras persiste en 24.6 % de los casos, y el consumo de bebidas azucaradas sigue siendo alto (50 % promedio nacional). A esto se suma que el consumo de alimentos no saludables (botanas, dulces, postres, etc.) afecta al 41.7 % de los niños, con ligera diferencia urbano–rural (42.6 % y 39.4 % respectivamente) (INSP, ENSANUT Continua 2023). Dentro de la etapa crítica de los primeros 1000 días de vida, se siguen incorporando grupos de alimentos de alto riesgo a la salud, mientras que se desplazan alimentos protectores como frutas y verduras.
En los preescolares de 1 a 4 años, el panorama tampoco es alentador. El 89.5 % consume agua simple, pero 80.6 % también consume de forma cotidiana bebidas endulzadas, y 54.8 % botanas, dulces o postres. El 57.4 % consume frutas y solo el 27.1 % verduras; mientras que el consumo de leguminosas (8.1%) y de nueces y semillas (1.4%) es marginal (INSP, 2023). Estos datos demuestran que la exposición temprana al azúcar y a productos ultraprocesados sigue siendo normalizados, incluso en edades en las que el gusto y la regulación del apetito apenas se están formando.
A esta realidad se suman deficiencias nutricionales persistentes. La prevalencia de anemia alcanza 23.4 % en preescolares rurales y 8.4 % en urbanos; además, se registran deficiencias de hierro (19.6 %), vitamina B12 (26.2 %) y vitamina D (11.7 %) en este mismo grupo etario (INSP, ENSANUT Continua 2023). Aún con un aparente exceso calórico, persisten deficiencias estructurales de micronutrientes, lo que evidencia un patrón de ingesta de “calorías vacías”, alimentación con alta densidad energética pero baja calidad biológica de proteínas, grasas, micronutrientes. UNICEF y The Lancet Nutrition Series advierten que este tipo de dietas contribuyen tanto a la desnutrición crónica como a la obesidad, al alterar la programación metabólica y el equilibrio hormonal desde etapas tempranas (UNICEF, 2019; The Lancet Early Nutrition Series, 2013).
La paradoja mexicana
Los resultados más recientes de la ENSANUT confirman que en México persiste un patrón complejo de malnutrición dual, donde el exceso calórico y las deficiencias nutricionales coexisten dentro de los mismos grupos poblacionales. Este fenómeno se alinea con lo descrito por Oviedo-Solís et al. (2022) y Félix-Beltrán et al. (2020), quienes documentan a partir de los datos de la ENSANUT 2006, 2012 y 2016 la coexistencia de desnutrición y exceso de peso en la infancia y los hogares mexicanos.
Ambos estudios evidencian que el consumo elevado de productos ultraprocesados se asocia significativamente con el doble riesgo de anemia y exceso de peso en niños y adolescentes, así como con la presencia de hogares donde madres con sobrepeso u obesidad cohabitan con hijos con talla baja. Estas condiciones reflejan un mismo entorno alimentario y social caracterizado por la inseguridad alimentaria leve o moderada, que promueve dietas con alta densidad energética y baja calidad nutricional, replicando así la doble carga de la malnutrición observada en países de ingreso medio.
En México, el problema se origina menos en la falta de alimentos y más en su calidad nutricional y en los determinantes estructurales de acceso como precio, publicidad y disponibilidad. Desde la óptica sindémica, obesidad, desnutrición y desigualdad son manifestaciones de un mismo entorno alimentario que genera vulnerabilidad metabólica desde la infancia. Comprender esta interacción es clave para diseñar políticas alimentarias efectivas que aborden la raíz estructural del problema, y no solo sus síntomas.
Entre avances regulatorios y desarticulación estructural
La NOM-051 marcó un avance histórico en transparencia alimentaria y motivó la reformulación de hasta 60 % de los productos procesados durante sus primeros dos años de implementación (INSP–CIAD, 2023). Sin embargo, su alcance continúa enfocado principalmente en los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas trans, así como en la inclusión de advertencias por cafeína y edulcorantes.
Si bien, también introdujo restricciones al uso de personajes y a la promoción dirigida a la infancia, la limitada supervisión y el entorno publicitario actual aún permiten que niños y adolescentes estén expuestos de forma constante a productos de bajo valor nutricional.
El 69.5 % de los niños y adolescentes mexicanos usa pantallas conectadas a internet, y entre ellos, la exposición a publicidad digital de alimentos y bebidas no saludables alcanza una mediana de 2.7 anuncios por hora (Nieto et al., 2023). Esta exposición Este fenómeno se refleja en patrones de consumo: 86 % de escolares consume bebidas endulzadas, 53.9 % cereales dulces y 55.9 % botanas o postres (ENSANUT, 2023).
Como advierten Oviedo-Solís et al. (2024), los sistemas de etiquetado frontal deben formar parte de estrategias más amplias, adaptadas al contexto social y nutricional. Sin embargo, como señala Fayet-Moore et al. (2022), estos sistemas también deben evolucionar metodológicamente para ponderar atributos positivos y negativos del alimento, evitando penalizar productos con matrices nutricionales superiores que presentan excesos por su naturaleza.
Para avanzar hacia una salud pública más efectiva, la política alimentaria mexicana debe evolucionar hacia un enfoque capaz de advertir riesgos y reconocer atributos positivos cuando realmente existan. Incluir criterios ponderados de densidad nutricional, origen y calidad de los ingredientes, así como del grado de procesamiento, permitiría orientar mejor las decisiones de consumo y, al mismo tiempo, estimular la innovación responsable en la industria. Este tipo de regulación fortalece la coherencia entre las políticas de salud, educación nutricional, desarrollo y producción alimentaria.
La experiencia en Lationamérica demuestra que si bien los resultados de las políticas alimentarias son posibles (y necesarios), también requieren persistencia, coherencia intersectorial para generar impactos reales y sostenibles. Las estrategias más efectivas son aquellas que combinan regulación, acceso a alimentos saludables y educación nutricional.
Chile: Tras cinco años de aplicar impuestos altos a los refrescos, prohibir completamente la publicidad dirigida a menores y vetar la venta escolar de productos con octágonos, el país logró una reducción de entre 2.5 y 4.5 puntos porcentuales en obesidad infantil en las regiones con mayor cobertura (ISDGlobal–Fiocruz–Universidad Federal de Bahía, The Lancet Public Health). Sin embargo, los análisis recientes de UNICEF (Feeding for Profit, 2025) advierten que la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes chilenos sigue siendo alta (~27 % en el grupo de 5 a 19 años), lo que sugiere que las mejoras no se sostienen sin continuidad política y estrategias integrales a largo plazo.
Brasil: Su Política Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN), combinada con el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), el Bolsa Família y la regulación de la publicidad infantil, integró los sectores de salud, educación, desarrollo social y agricultura. Según un análisis longitudinal publicado en The Lancet Public Health (2023) y respaldado por Fiocruz e ISGlobal (2024), los municipios con cobertura plena de estos programas registraron una reducción del 13 % en mortalidad infantil y una disminución estimada de 8.2 millones de hospitalizaciones prevenibles entre 2000 y 2019 (tras tres a cinco años de implementación), además de mejoras del 15 % al 25 % en indicadores de control efectivo de enfermedades metabólicas y nutricionales. Este caso evidencia que la integración y la continuidad de las políticas más que su severidad son las que determinan el impacto estructural en salud pública.
México: De acuerdo con la ENSANUT 2021, el 74 % de la población considera el etiquetado frontal una buena medida para identificar alimentos no saludables. No obstante, los indicadores más recientes de la ENSANUT Continua 2023 no muestran una disminución significativa en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, pese a más de una década del IEPS aplicado a productos con alto contenido de azúcar y cinco años de la primera fase del etiquetado frontal de advertencia. Los patrones de consumo más recientes publicados por la ENSANUT (2023) evidencian una persistencia alta en la ingesta de productos sujetos a IEPS, como bebidas azucaradas y botanas no saludables, tanto en zonas urbanas como rurales, incluso entre la población del tercil más bajo de bienestar, lo que indica que la asequibilidad y disponibilidad de estos productos siguen siendo elevadas.
El Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP estima que los efectos de estas medidas deben observarse por fases: primero en compras y dieta (6–12 meses), y después en salud poblacional (a partir de 5 años). Sin embargo, la persistencia de consumo en edades tempranas, documentada por la ENSANUT 2023, refuerza la urgencia de complementar el etiquetado con educación alimentaria, reajustar los impuestos a productos que representan estos consumos no recomendables, y a hacer una realidad el acceso a alimentos asequibles y saludables, si se busca lograr resultados sostenibles.
El informe Feeding Profit de UNICEF (2025) alerta que los alimentos y bebidas ultraprocesados “son ampliamente accesibles, baratos y están agresivamente comercializados en los lugares donde niños y adolescentes viven, aprenden y juegan”, y que “tienden a ser relativamente más baratos que los alimentos frescos o mínimamente procesados” debido en parte a subsidios agrícolas en ingredientes clave (UNICEF, 2025). Esta evidencia refuerza que la disponibilidad y la asequibilidad, más que solo el ingreso disponible, son determinantes críticos del consumo de estos productos.
En México se han logrado avances importantes en materia de salud pública y regulación alimentaria, pero aún estamos lejos de consolidar un sistema coherente entre sectores.
El estudio“What Opportunities Exist for Making the Food Supply Nutrition Friendly? A Policy Space Analysis in Mexico” (IJHPM, 2022) demuestra que las políticas del suministro alimentario como la producción, agricultura y distribución, continúan centradas en garantizar cantidad, mientras que las políticas de salud se orientan hacia la calidad nutricional. Esta falta de sincronía genera una brecha sistémica, ya que se producen suficientes alimentos, pero no necesariamente los más nutritivos. Mientras que por un lado las políticas agroalimentarias promueven la disponibilidad de calorías baratas, el sistema de salud absorbe las consecuencias directas de las enfermedades derivadas de una alimentación deficiente, y en el mejor de los casos asume el costo de las mismas. Corregir esta disociación requiere una política pública integral que articule incentivos, subsidios, impuestos y regulaciones orientados hacia la seguridad alimentaria con calidad nutricional.
De acuerdo con el análisis más reciente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) “entre 2022 y 2024, el gasto de bolsillo en salud en México aumentó 7.9 %… El 63 % de la población reporta afiliación a una institución pública, pero 6 de cada 10 personas se atienden en farmacias o consultorios privados. La compra de medicamentos representa el 38 % del gasto de los hogares en salud y 50 % en los hogares de menores ingresos. La persistencia del gasto de bolsillo, incluso entre afiliados al IMSS o ISSSTE, junto con las desigualdades entre entidades, traslada el peso del financiamiento del sistema de salud a los hogares”(CIEP, ENIGH 2024).
En México, el gasto total en salud equivale a 5.5 % del PIB, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (9.2 %) (OECD, Health at a Glance 2023). Este nivel de inversión refleja un problema estructural que limita la capacidad del sistema para prevenir y atender enfermedades crónicas, trasladando parte del costo a los hogares mediante gasto de bolsillo, que representa 41 % del gasto total en salud según el mismo informe (OECD, 2023). La eficacia de las políticas relevantes para la salud pública dependen no solo de su diseño regulatorio, sino también de una inversión sostenible y de la coherencia fiscal que impida trasladar el costo de las enfermedades crónicas a las familias. La persistencia del gasto de bolsillo y de las enfermedades asociadas a la mala alimentación indica que las políticas sanitarias desarticuladas generan una doble pérdida, mayor gasto gubernamental a largo plazo y mayor presión financiera sobre los hogares, especialmente los de menores ingresos.
Transformar los entornos alimentarios de la infancia
Una de las iniciativas recientes de política pública es la prohibición de la venta, distribución y publicidad de alimentos ultraprocesados con sellos de advertencia en todas las escuelas del país desde marzo de 2025. Esta medida busca transformar el entorno escolar al garantizar que los planteles ofrezcan agua potable, frutas, verduras y otras opciones nutritivas, mientras se eliminan refrescos, botanas y productos con sello de advertencia (SEP & Gobierno de México, 2025).
Esta medida representa un avance significativo, pero su efectividad dependerá de una implementación rigurosa, de la disponibilidad real de alimentos saludables, de la promoción de actividad física diaria, y de un acompañamiento educativo integral para docentes, familias y estudiantes.
En este contexto, UNICEF ha publicado una guía estratégica que propone ocho líneas de acción prioritarias para transformar los entornos alimentarios infantiles:
Los gobiernos deben implementar políticas integrales de cumplimiento obligatorio que incluyan etiquetado, impuestos, prohibición de publicidad nociva y mejora del entorno escolar; mejorar la disponibilidad y asequibilidad de alimentos locales y nutritivos; proteger las políticas públicas de la injerencia de la industria de ultraprocesados; involucrar a las familias y comunidades para reclamar entornos saludables; invertir en entornos libres de publicidad dirigida a niños; promover ambientes que faciliten la actividad física diaria; reducir la exposición a contaminantes ambientales; y reconocer la nutrición como un derecho humano fundamental (UNICEF, Informe sobre nutrición infantil 2025).
Estas medidas no solo responden a criterios de salud pública, sino también a principios de justicia social y equidad estructural. Una política efectiva debe restringir la exposición al riesgo, pero también expandir las oportunidades reales de elección saludable, especialmente en los primeros años de vida, cuando se forman los hábitos alimentarios y los circuitos metabólicos del cuerpo.
Para lograrlo, se requiere invertir en subsidios a la producción local, fomentar el consumo de alimentos frescos con alta biodisponibilidad y baja huella de carbono, y reconfigurar los espacios cotidianos. La inversión en un entorno alimentario saludable debe asumirse como una obligación derivada de los derechos humanos universales, y como la estrategia más ética, viable y rentable para la prevención de enfermedades y la sostenibilidad de la salud colectiva.
La regulación, además, debe ser dinámica y técnica, basada en evidencia de salud, economía y medio ambiente. El gobierno debe articular sus normativas con conocimiento académico y visión multisectorial. Solo así se podrán construir estándares más eficaces, medibles y sostenibles. Esto requiere conciliar intereses y capacidades entre actores diversos gobierno, academia, industria, sociedad civil, familias e individuos que históricamente han operado con desconfianza o en paralelo. Reconocer esas tensiones implica transformarlas en colaboración estratégica.
Una política pública que se construye desde la corresponsabilidad puede alinear los objetivos de salud colectiva con la innovación responsable, promoviendo reformulaciones útiles, acceso equitativo a alimentos saludables, y una mejora continua basada en evidencia nacional. Los sectores deben potenciarse mutuamente a través de comités multisectoriales independientes.
Finalmente, una política pública justa reconoce que la primera infancia no es solo el inicio de la vida, sino el momento en que debe comenzar el ejercicio pleno de los derechos humanos fundamentales. Invertir en los primeros años significa asegurar el desarrollo humano desde su raíz. Atender a los más vulnerables de la población es el cumplimiento esencial de los derechos universales.
Un país que descuida la nutrición, el bienestar y la prevención, compromete su futuro económico, social y humano. Los tiempos cambian, y con ellos debe transformarse también la relación entre gobierno, academia, industria y ciudadanía. Las políticas aisladas, aunque bien intencionadas, no sustituyen una estrategia integral y articulada. El desafío ahora no es descubrir, sino aplicar con inteligencia, corresponsabilidad y unidad lo que ya sabemos.