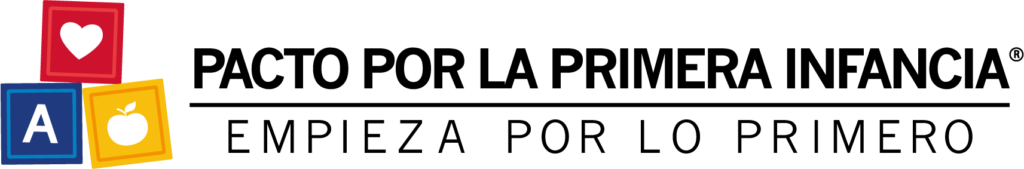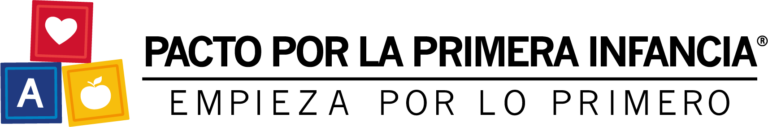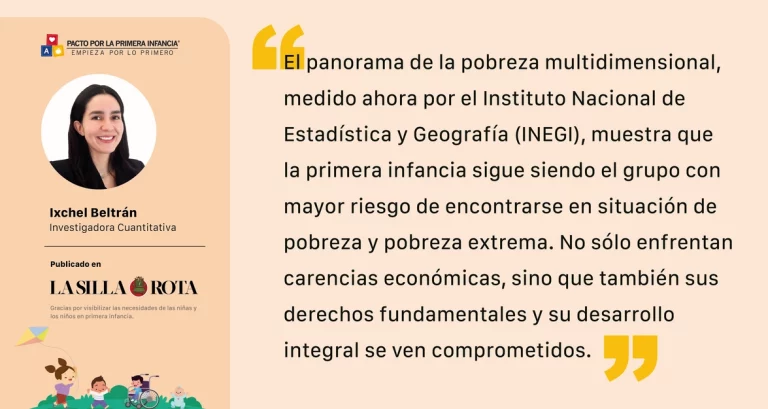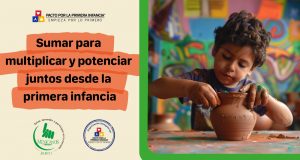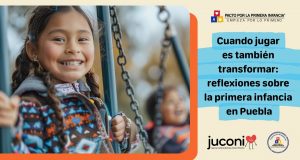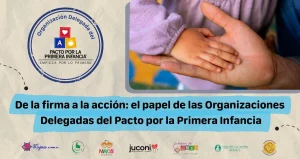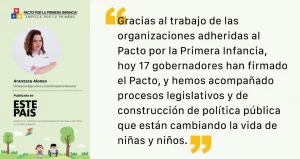Cada 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, fecha que nos recuerda que la desigualdad sigue afectando a millones de familias y que, detrás de cada cifra, hay vidas que esperan oportunidades reales de cambio.
El panorama de la pobreza multidimensional, medido ahora por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestra que la primera infancia sigue siendo el grupo con mayor riesgo de encontrarse en situación de pobreza y pobreza extrema. No sólo enfrentan carencias económicas, sino que también sus derechos fundamentales y su desarrollo integral se ven comprometidos.
Entre 2018 y 2020, el porcentaje de niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza aumentó de 52.6% a 54.3%, y el de pobreza extrema creció de 9.9% a 11.8%, principalmente a causa de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Para 2022 hubo una reducción de pobreza a 48.1%, pero la pobreza extrema se mantuvo en 11.6%. Para 2024 celebramos que la reducción continuó, pasando a 41.9% en pobreza y 8.8% en pobreza extrema, sin embargo, datos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) señalan que el 50% de las personas nacidas en condiciones de pobreza en México seguirán en esa situación durante toda su vida.
Para entender lo que las cifras no alcanzan a mostrar, en 2023, el Pacto por la Primera Infancia decidió documentar la vida de algunas familias, para dar visibilidad a las experiencias de la primera infancia en México. Una de esas historias es la de Mariana, una madre mexicana que cría sola a sus dos hijas, Nati y Pili, en un contexto de vulnerabilidad.
Agosto de 2020 fue difícil para Mariana. Dio a luz a su segunda hija, Pili, pero solo 10 días después perdió a su madre, una figura clave en su vida y la de Nati, su hija mayor. La pérdida marcó profundamente a Nati, ya que su abuela la cuidaba. Mientras que para Mariana el duelo implicó lidiar con la tristeza mientras atendía a una recién nacida y a una niña pequeña, en medio de una crisis sanitaria y económica.
A pesar de las circunstancias, Mariana procuró brindar a sus hijas una infancia estable, convencida de la importancia de esta etapa en la vida. La escuela a la que asistían se convirtió en su principal apoyo y en un espacio seguro para sus hijas. Tras meses de confinamiento, la escuela ayudó a Nati a readaptarse a la convivencia, a lidiar con la llegada de su hermanita y procesar la pérdida de su abuela.
Sin embargo, la situación emocional de Nati tuvo repercusiones psicológicas. Sus maestros sugirieron que recibiera apoyo terapéutico, pero Mariana tuvo que posponerlo por razones económicas y logísticas: “No me alcanza el dinero para llevarla, y tampoco tengo quien cuide a Pili mientras la llevo”.
Mariana cuenta con seguridad social por parte de su empleo, pero durante su segundo embarazo, a los 43 años, enfrentó diagnósticos médicos apresurados que, sin estudios específicos, insinuaban que su bebé podría nacer con Síndrome de Down. Recuerda esa experiencia como un episodio de falta de sensibilidad médica que la dejó preocupada y con menor confianza en el sistema de salud pública. A esto se sumaron las largas esperas y la falta de seguimiento, lo que la llevó a optar por atención médica privada ante la enfermedad de alguna de sus hijas.
A pesar de todos sus esfuerzos por cubrir las necesidades de Nati y Pili, Mariana sentía que no tenía derecho a pedir más apoyo. Pensaba que ya recibía suficiente ayuda de su familia, de la escuela que no cobraba colegiatura y de sus empleadores, que le permitían ausentarse para recoger a sus hijas. Sin embargo, encontraba cierta tranquilidad al saber que las niñas recibían una alimentación saludable al menos dos veces al día en la escuela y los fines de semana bajo el cuidado de su tía, mientras ella trabajaba. Para Mariana, el modelo de escuela de tiempo completo representaba un alivio: no solo brindaba educación, sino también nutrición y seguridad, permitiéndole trabajar con la confianza de que sus hijas estaban bien cuidadas.
Al compartir su historia, Mariana dijo: “Estoy aprendiendo a ser madre”, una frase que refleja su autoexigencia y la preocupación de que la sociedad juzgue su crianza. El o los padres de sus hijas no están presentes. Como muchas madres mexicanas, ella encuentra en su maternidad la motivación para seguir adelante. Ver a sus hijas crecer y aprender cosas nuevas la inspira y la hace soñar en que estudiarán una profesión que les permitirá mejorar sus condiciones de vida.
A finales de 2023, Mariana nos contactó preocupada: la escuela a la que asistían sus hijas estaba por cerrar. La canalizamos con algunas organizaciones del colectivo del Pacto, pero su historia reflejó una preocupación mayor: muchas familias enfrentan situaciones similares. Desde el Pacto por la Primera Infancia subrayamos la importancia de mantener e incrementar la oferta de escuelas de tiempo completo, así como de garantizar el acceso universal a servicios de salud, nutrición y educación inicial.
En este contexto, programas como el Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que ofrece el Gobierno de México, representan un paso importante para acompañar a las familias que crían en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, erradicar la pobreza requiere de políticas sostenidas, presupuestos justos y una voluntad colectiva que coloque a las niñas y los niños en el centro de las decisiones públicas.
*Entrevista realizada por Cecilia Pérez